Previo: cambio en la portada. La fotografía muestra un hermoso roble desnudo en medio del monte, cerca de Puebla de la Sierra, antes Puebla de la Mujer Muerta.
Of course, la foto es mía.
El juego
Hoy me voy a entregar, en esta entrada, a un sugerente juego. Estoy viviendo, casi en paralelo, dos experiencias. Llevo muy avanzada la lectura del ensayo de
Agustín Fernández Mallo (
perdóneseme la rima) titulado
Postpoesía con el que ha quedado finalista del premio Anagrama del género citado: voy por la página 118 y creo que mi destino es interrumpir, en breve, la lectura por agotamiento. La segunda experiencia consiste en lo siguiente: coincidiendo con la Feria del libro de Madrid, por consejo de mi amigo
Pepo Paz, me leí de un tirón un
poemario conmovedor y lleno de innovaciones formales: su título,
Guerra de identidad, su autora, la galaico-croata
Déborah Vukušic (
Ourense, 1979). El juego consiste en relacionar dialéctiamente una y otra.
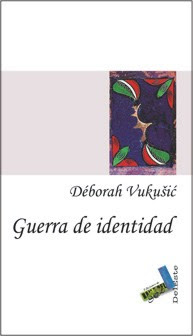 Postpoesía: una ficción
Postpoesía: una ficción
Es evidente que el libro de
Fernández Mallo (por razones de
economía verbal,
FM a partir de ahora) es un valiente ejercicio de imaginación que defiende parecidos (si no los mismos) postulados que ya pusieron sobre la mesa las varias vanguardias que en el mundo han sido. Eso sí, con un telón de fondo nuevo: Internet, el mundo virtual, las tecnologías de la información y la
comunicación (también denominadas TIC). El canto al fragmento, la
redefinición del lema que
Marshall McLuhan (¿os acordáis?) acuñó a finales de los años cincuenta,
"el medio es el mensaje" son algunos de los soportes del aparato teórico de
FM. Sí, no se extrañe el lector.
FM nos dice:
"Ahora lo importante está en el continente, no en el contenido", y añade: "
el nuevo contenido, lo fascinante, la obra de arte es el ordenador en sí, el móvil, la pantalla, y el nuevo continente es el texto que en ellos está escrito". Es decir, "el medio es el mensaje",
McLuhan dixit. Y, con el argumento de que la poesía española no ha accedido a la
postmodernidad, es decir, no se ha hecho "
postpoesía", postula (cita textual)
"la necesidad de que los poetas acometan sin complejos la deconstrucción de la poesía, única disciplina que todavía no lo ha hecho".
Digo que el libro es en ejercicio de imaginación que parte de una premisa a mi juicio falsa: es necesario determinar qué tipo de poesía requiere la sociedad del siglo
XXI, nos dice
FM. ¿Por qué? La poesía del siglo
XXI se está escribiendo ya. Lleva diez años escribiéndose desde presupuestos formales diversos, incluido el que él nos propone. La
fragmentariadad, el
palimpsesto, el texto-mosaico, la integración/desintegración de géneros son propuestas que, con distintas variantes, han estado presentes desde los
ismos de
entreguerras hasta otros
ismos más recientes:
postismo, poesía
underground, poesía visual, textos de la
beat generation y un largo etcétera. Internet, el mundo digital, la mirada global que ello propicia sólo amplían los horizontes
referenciales del poema, del texto literario (que son, en el fondo, los horizontes de los seres humanos en su lucha por la existencia), texto que se cimenta en el lenguaje escrito, es decir: en la palabra como elemento insustituible.

La
performance, el
collage, la combinación de imágenes y palabras, la mezcla de signos científicos con imágenes, la integración de las artes plásticas con otras artes, de éstas con la teoría científica, etc... pueden generar productos artísticos, "arte nuevo", pero no poesía. La poesía es, a mi juicio, palabra reveladora, se construye con palabras, esos mágicos artefactos llenos de significado, y tiene una relación profunda y estrecha con las emociones más hondas del ser humano. Por tanto,
Postpoesía no es otra cosa que una obra de ficción que diagnostica muy bien la realidad tecnológica en que vivimos (así lo hicieron los
futuristas rusos e italianos ante la
sociedad industrial emergente, ante el maquinismo de las primeras décadas del siglo
XX) y genera el paradigma falso de dar por muerta la poesía tal y como la entendemos, vivimos y sentimos.
Y... poesía. Es decir: Déborah y su libro

Todo esto me lleva a la segunda experiencia: el libro de
Déborah. Se trata de un libro de poemas (en realidad es un libro-poema) escrito con un lenguaje directo, sencillo, pero lleno de esas difíciles
iluminaciones que despuntan en ese tipo de lenguaje.
Iluminaciones del idioma que encienden luces interiores en el lector, que conmueven, que lo conducen al borde (y nos es sentimentalismo barato) de la lágrima, de la compasión, de la solidaridad más honda. ¿Es
postmoderna Déborah? ¿No lo es? Curiosamente, desde el punto de vista generacional, es 12 años más joven que el autor de
Postpoesía: nació en 1979 y cumplió los quince años cuando los ordenadores ya formaban parte de la realidad cotidiana de las sociedades
occidentales. Se ha criado en la sociedad
postindustrial (hablo de occidente, porque tres cuartas partes de la Humanidad están todavía en la
preindustrial cuando no en la esclavista), ha crecido en la era de la tan manida
postmodernidad y, comparada
generacionalmente con
FM, podría ser definida como "
tardoposmoderna". Pero se pone a escribir poesía y nos habla de su memoria (que es íntima y es colectiva a la vez), de la huella turbia, dramática, cruel, que ha dejado en parte de su familia la guerra de los
Balcanes, de la sombra de los asesinatos, de un criminal de guerra muy próximo sentimentalmente, del hondón de las relaciones familiares, del amor y del odio, de la infancia y de la adolescencia, de los sueños realizados y de los amputados, de vida y muerte y enfermedad y miedo, de gozo y risa también. Y lo hace con palabras que evocan, cargadas de sentido, de emoción, con verso corto y musical y seco a la vez, y nos deja
boquiabiertos y nos perturba y nos pone frente a nuestros propios fantasmas. Nos sitúa, en fin, ante el espejo de lo que somos: hombres y mujeres ante el claroscuro de la existencia. ¿Acaso las nuevas tecnologías, la
globalización, el mundo de Internet han acabado con esa
fragilísima condición? No parece.
Termino: ¿es posible
escribir un ensayo sobre poesía de casi 200 páginas en el que la palabra emoción no aparece -así es, al menos, en las 118 que llevo leídas-?. Sí: es posible. Pero mucho me temo que el resultado sea un paradigma que no lleva a la poesía, sino a otros lugares.
Probablemente a un juego de inteligencia, de imaginación que nace y muere en sí mismo.
Déborah, como
Miriam Reyes, como
Elena Medel, como
Carlos Pardo o
Julieta Valero (y cito a
vuelapluma a algunos nuevos poetas de la era de Internet, que me perdonen los no citados) se han formado a la sombra de los nuevos horizontes
tecnológicos y de la
post modernidad (sobre cuyos paradigmas habría mucho que decir), pero escriben POESÍA. Moderna, innovadora,
rupturista en algunos casos: pero construida con palabras cuyo sentido está arraigado en las emociones más hondas, en las grandes incertidumbres de la condición humana. Como en Juan de la Cruz, o en
Eliot, o en
Celan, o en Vallejo, o en Machado...
 Nuestro barrio se extendía en la periferia norte de Madrid. Lo llamaban barrio de la UVA de Hortaleza y había sido construido por el Ministerio de la Vivienda de entonces para acoger a los habitantes de los barrios de chabolas, entre los que mi familia se encontraba. No eran viviendas mucho mejores que las casitas bajas que las excavadoras derribaron, tenían carencias de todo orden (la nuestra medía 40 metros para cinco de familia) pero eran nuevas. Allí vivíamos aquel mes de julio.
Nuestro barrio se extendía en la periferia norte de Madrid. Lo llamaban barrio de la UVA de Hortaleza y había sido construido por el Ministerio de la Vivienda de entonces para acoger a los habitantes de los barrios de chabolas, entre los que mi familia se encontraba. No eran viviendas mucho mejores que las casitas bajas que las excavadoras derribaron, tenían carencias de todo orden (la nuestra medía 40 metros para cinco de familia) pero eran nuevas. Allí vivíamos aquel mes de julio.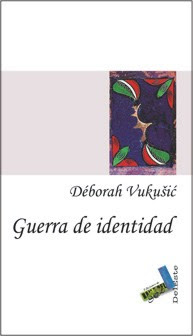
 La
La 

 "No hay nada más bello / que lo que nunca he tenido, / nada más amado / que lo que perdí", escribió y cantó Joan Manuel Serrat. Tal vez sea algo parecido a ese sentimiento lo que me ha llevado estos días a evocar con una intensidad creciente mis días de Sidney.
"No hay nada más bello / que lo que nunca he tenido, / nada más amado / que lo que perdí", escribió y cantó Joan Manuel Serrat. Tal vez sea algo parecido a ese sentimiento lo que me ha llevado estos días a evocar con una intensidad creciente mis días de Sidney.  O la noche en que cantaba Sole Giménez (la ex de Presuntos Implicados) en una sala del Opera House, cuando la calma del aire dejó paso a un viento súbito y comenzaron a llegar, por encima de las grandes torres, nubes oscuras, nubes húmedas y veloces, nubes que el sol iluminaba de pronto de una manera extraña, de tal modo que parecía que se incendiaban las azoteas más altas (ver primera foto de la entrada, no he sabido situarla más cerca de esta zona del texto) antes de que el cielo se ennegreciera, y se anticipara la noche y comenzara a diluviar mientras caminábamos bajo los inmensos soportales que preceden al Opera House.
O la noche en que cantaba Sole Giménez (la ex de Presuntos Implicados) en una sala del Opera House, cuando la calma del aire dejó paso a un viento súbito y comenzaron a llegar, por encima de las grandes torres, nubes oscuras, nubes húmedas y veloces, nubes que el sol iluminaba de pronto de una manera extraña, de tal modo que parecía que se incendiaban las azoteas más altas (ver primera foto de la entrada, no he sabido situarla más cerca de esta zona del texto) antes de que el cielo se ennegreciera, y se anticipara la noche y comenzara a diluviar mientras caminábamos bajo los inmensos soportales que preceden al Opera House. .jpeg)
